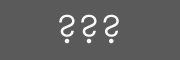Es posible construir el futuro mirando hacia el pasado y hacia la tierra? Si algo nos ha enseñado el 2025, es que la respuesta es un rotundo sí.
Este año ha marcado un punto de inflexión en la arquitectura y el urbanismo global. Hemos dejado atrás la obsesión por los rascacielos de cristal desconectados del entorno para abrazar una nueva era definida por la "inteligencia natural", la madera masiva y la infraestructura que prioriza al ciudadano.
Desde Venecia hasta Osaka, pasando por el corazón de Latinoamérica, aquí tienes el resumen definitivo de las noticias más impactantes del mundo de la arquitectura a finales de 2025.
1. El Pritzker 2025: Un homenaje a la memoria
El galardón más prestigioso de la arquitectura, el Premio Pritzker, fue otorgado este año al arquitecto chino Liu Jiakun. A diferencia de los "arquitectos estrella" de décadas pasadas, Jiakun fue reconocido por su "narrativa de la memoria".Su obra nos recuerda que la arquitectura debe responder a contextos sociales urgentes utilizando materiales locales y técnicas tradicionales. Es un triunfo de lo vernáculo sobre lo espectacular, consolidando la tendencia iniciada por Riken Yamamoto en 2024.
2. Venecia y Osaka: Repensando lo colectivo
Dos eventos globales han dominado la conversación este año.Bienal de Venecia 2025: Bajo la batuta de Carlo Ratti y el lema "Intelligens", la bienal exploró cómo la inteligencia colectiva (y no solo la Artificial) puede salvarnos de la crisis climática. El Pabellón de Baréin se llevó el León de Oro, demostrando que la climatización pasiva y la reutilización de recursos son el verdadero lujo moderno.
Expo Osaka 2025: La imagen viral del año es, sin duda, el "Gran Anillo" de Sou Fujimoto. Esta estructura de madera de 2 km de circunferencia no es solo una proeza técnica, sino un símbolo de unidad y conexión con la naturaleza, elevando la madera a la categoría de material del futuro.
3. Infraestructura es Arquitectura
En un giro histórico, el Premio Stirling 2024 (anunciado a finales del año pasado y marcando la pauta para este 2025) fue para la Elizabeth Line de Londres.Por qué es relevante? Porque premiar una línea de metro sobre un edificio singular envía un mensaje poderoso: ''el mejor urbanismo es aquel que conecta, democratiza y facilita la vida diaria de millones de personas''.
4. Latinoamérica lidera las "BiodiverCiudades"
Mientras Arabia Saudita continúa con la faraónica y polarizante construcción de "The Line" (que ya avanza en cimentación), Latinoamérica apuesta por un enfoque diferente.La CAF ha premiado este año proyectos en Portoviejo (Ecuador), Mar Chiquita (Argentina) y Curridabat (Costa Rica) bajo el concepto de BiodiverCiudades. Aquí, la tecnología no es el centro; el centro es integrar la flora y fauna en la trama urbana para combatir el calor y las inundaciones. No es luchar contra la naturaleza, es invitarla a volver a casa.
Tendencias que definieron el año
Para cerrar, si tienes que quedarte con tres conceptos clave de este 2025, que sean estos:
- Renaturalización Radical: Ya no basta con muros verdes; hablamos de restaurar ríos y corredores biológicos completos dentro de las urbes.
- Mass Timber (Madera Masiva): La madera contralaminada (CLT) es el nuevo hormigón. Más sostenible, más cálida y técnicamente viable para alturas medias.
- Urbanismo Humano: Menos sensores digitales y más plazas permeables. La "Smart City" ha dado paso a la "Sensitive City".
Qué opinas de este cambio de rumbo? Crees que tu ciudad está preparada para integrar la biodiversidad o seguimos atrapados en la era del cemento gris?